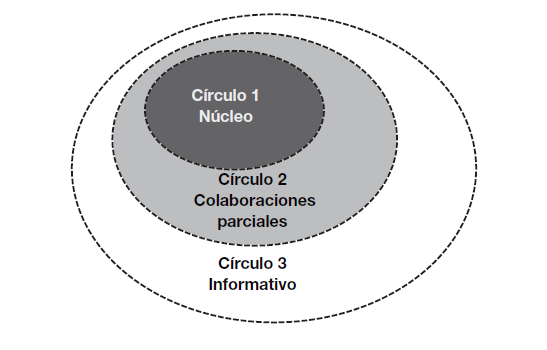Hoy me ha llegado este mensaje de parte de la responsable municipal que ha contratado a El Taller ASC el desarrollo del Campamento Urbano de Antroxu (Carnaval)

¡¡Y que alegría recibirlo!! Es un placer ver que reconocen nuestro trabajo, tanto en QUÉ y CÓMO lo hacemos: Mi labor (en esta ocasión de planificación y gestión) y el de las monitoras que llevaron a cabo la acción directa (esto es un triunfo de equipo)
Esto me llevó a pensar en la profesionalidad. En cuánto la exigimos y lo poco que la reconocemos (bueno, hoy no, que nos lo han dicho jajaja) Así que me puse a rebuscar sobre ella en un libro para profesionales de la educación.
Aquí os dejo un resumen.
Profesionales y la profesionalidad
Profesionales: grupos de personas que, por tener unos conocimientos y habilidades específicos, son conocedoras en un determinado campo de la actividad humana y ofrecen un servicio a los demás por medio de una relación laboral institucionalizada. Es decir, poseen conocimientos y habilidades en un área concreta del saber y de la acción, que no están al alcance del público en general
Ser un profesional en cualquier área, deja huella en la propia identidad personal: el o la profesional sabe que forma parte de una tradición laboral que le sostiene y asume con responsabilidad su tarea.
Para ser buen profesional hay que:
- Ser competente desde el punto de vista técnico
- Ser capaz de asumir las responsabilidades éticas que conlleva el ejercicio de la profesión.
La profesionalidad describe la calidad de una práctica laboral. Se trata de la cualidad que distingue a buenos profesionales, y define y articula las virtudes y el carácter de los miembros de la profesión.
Exige a la persona trabajadora un modo de actuación acorde con la naturaleza propia de la profesión, con el código ético que sustenta esa actividad y con las expectativas sociales, de manera que se pongan al servicio de la sociedad los propios conocimientos, habilidades y la experiencia que se posee.
El ejercicio de la profesión puede considerarse desde dos perspectivas:
- Externa: asociada a nociones como autoridad, poder, control social, etc. Se aproxima a la concepción hegemónica de la profesión.
- Interna: se subrayan las actitudes, comportamiento, autonomía del profesional, etc.
Si solo se considera la perspectiva externa, la profesionalidad se reduce a la retórica de los miembros de una ocupación para alcanzar un estatus. Se olvidan elementos esenciales como las cualidades que definen y articulan la calidad y el carácter de las personas que actúan en un grupo.
Para realizar cualquier oficio con profesionalidad se debe desempeñar con un alto grado de responsabilidad:
- Por respeto a a la propia persona profesional, como respuesta a la identidad o vocación profesional.
- Por amor al trabajo bien hecho.
- Por las consecuencias que se derivan de su trabajo en servicio a los intereses comunes.
- Por coherencia a la justicia y respeto al marco civil e institucional en el que se inserta la profesión.
¿Y tú qué piensas de la profesionalidad? ;O)
Fuente: Deontología para profesionales de la Educación. García Amilburu, María / García Gutiérrez, Juan. Editorial: RAMON ARECES; Año de edición: 2012